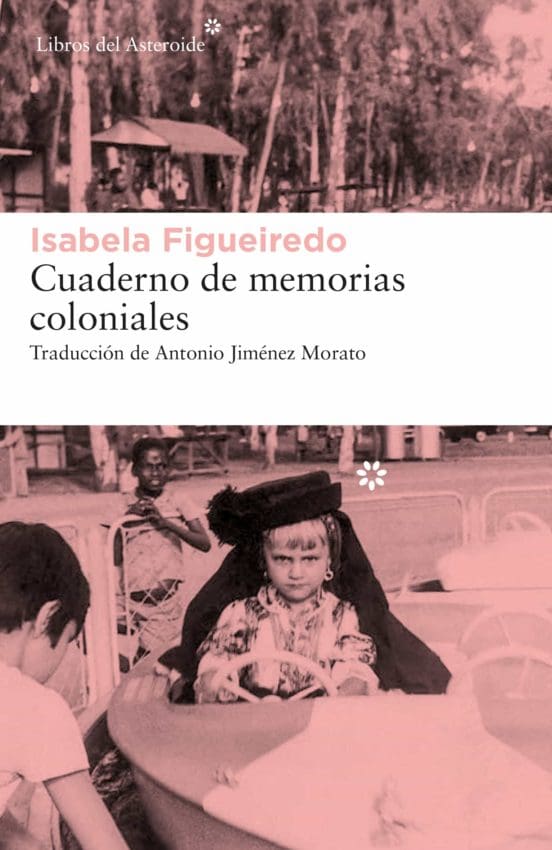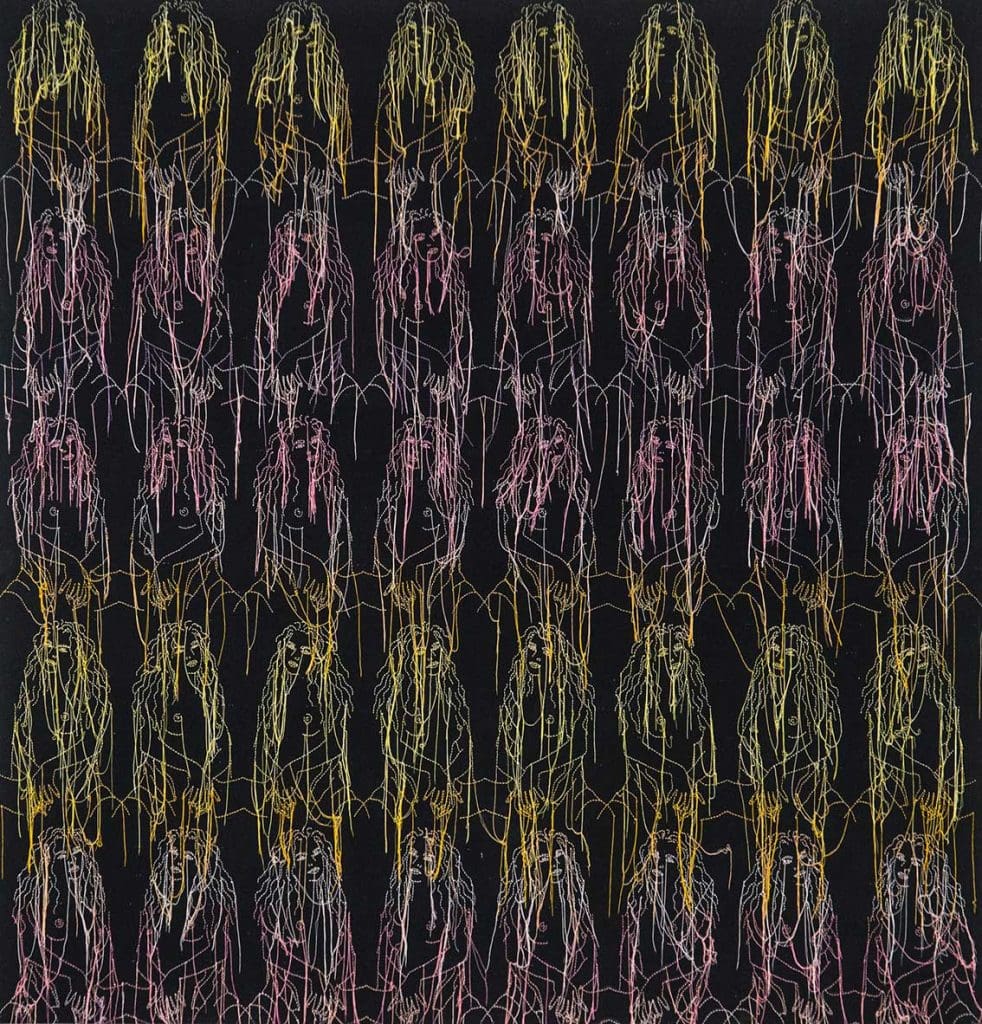La voz que faltaba en el relato de la colonización
Que todas las historias tienen múltiples caras está más que aceptado (porque lo está, ¿no?). Que durante décadas la historia de la colonización ha sido un relato parcial marcado por la voz de los colonizadores es otra realidad incontestable. Se cumple aquel proverbio africano de incierta autoría que recuerda que mientras los leones no tengan historiadores, las historias de caza seguirán glorificando a los cazadores. También es cierto que en los últimos tiempos se ha iniciado un cambio de tendencia y cada vez más personas quieren equilibrar la narración escuchando el relato desde la óptica de los y las colonizadas. Sin embargo, en esta reconstrucción reequilibrada seguía faltando una voz, una tal vez insospechada e, incluso, controvertida, según cuál sea la lectura. El Cuaderno de memorias coloniales de Isabela Figueiredo, puede ser esa voz desatendida, la de los colonos incómodos, los que no querían formar parte de un futuro de dominación, sino de la construcción de la nueva independencia. Los Libros del Asteroide han publicado este relato poco convencional a través de la traducción de Antonio Jiménez Morato.

La escritora Isabela Figueiredo. Fuente: Editorial Libros del Asteroide
Figueiredo nació en Maputo, la capital de Mozambique, cuando la ciudad era todavía Lourenço Marques y el país no existía todavía como una entidad política independiente, sino como parte de Portugal. La experiencia que la escritora traslada a las páginas de este particular diario es la de unos tiempos convulsos y confusos, vividos además desde la inocencia de la infancia y la adolescencia. A la pequeña Isabela se le mezclan en la narración, los conflictos personales con los familiares, la espinosa relación con su padre de quien se separó de manera traumática y a quien comenzó a repensar desde la distancia y un considerable sentimiento de culpa. Se entrelazan con el que ella quiere que sea su papel y el que la sociedad colonial en plena desintegración le pretende atribuir. La vida en el futuro Mozambique, en esos años, es un conjunto de turbulencias; en la vida de una niña, además, aparecen como un torrente de aprendizajes que discurren como los rápidos de un río de montaña; mientras todo un sistema se diluye, encontrar el lugar “cómodo” en esa vida es una auténtica montaña rusa.
La experiencia de Isabela Figueiredo no es la historia, sino una pequeña porción de ella, imprescindible para una visión de conjunto, una poco conocida y así lo transmite la autora que, sistemáticamente, insiste en la subjetividad de su relato. No pretende que sea la verdad, pero intenta transmitir su verdad. Esta visión, además, está llena de matices y de contradicciones. Figueiredo no tiene miedo a ponerlas de manifiesto, pero una versión así es mucho menos amable y cómoda y quizá por eso ha pasado, históricamente, más desapercibida. La autora de Cuaderno de memorias coloniales, sin embargo, se divierte abriendo más preguntas y planteando más incógnitas que respuestas.
El relato de los últimos años de la década de los sesenta del siglo pasado transmite la vida de los colonos portugueses en el territorio mozambiqueño. Y, a pesar de que ese es claramente el paraíso perdido de Figueiredo no pretende idealizar aquellos años y no escatima demasiados detalles para mostrar las desigualdades.
“Teníamos unos mainatos que cargaban las mercancías de la tienda de Lousã, en cajas de cartón. Si hacía falta atravesaban Lourenço Marques a pie, cuando era necesario, con las cajas en la cabeza, a la espalda; no reparábamos en eso. Que cargaran. Era su trabajo. Ellos aguantaban. Eran fuertes. No eran como nosotros. Resistían mucho. Venía de la raza”.
La vida en la colonia muestra a las claras el gusto de los colonos por esa vida, sobre todo, porque les permitía acceder a unas comodidades con las que ni siquiera habrían podido soñar en la metrópoli.
“Mi padre me explicaba que eso no era verdad. No éramos ricos, sino que vivíamos con desahogo.
Miraba la despensa llena de comida, allí en casa, y todo me parecía por encima de vivir con desahogo, extraño concepto.
En mi casa hubo siempre comida en abundancia, lo que explica, para mí, cómo debió ser el pasado de mi padre, ese hombre que hablaba poco de sí mismo, siempre lleno de la misma hambre voraz que lo mató”.
Tampoco tiene empachos en criticar la hipocresía que finalmente ha sepultado relatos y experiencias como la que ahora desvela Figueiredo.
“Pero se conoce que esto solo sucedía en mi familia, estos cabrones maleducados, sin formación, ejemplares singulares de una especie de blanco que nunca existió allí, porque por lo que he constatado, muchos años más tarde, los otros blancos que estuvieron allí nunca practicaran el colon…, colonia…, el colonialismo, o como quiera que se diga”.
Las relaciones del padre de la protagonista con los locales que trabajaban para él va tejiendo el perfil de las relaciones entre las comunidades, entre los colonos y la población autóctona.
“El valor de la vida de un negro dependía de su utilidad. La vida de un blanco valía mucho más, incluso aunque no valiese gran cosa”.
“Manjacaze era muy querido por los inquilinos. Mis padres le daban siempre las sobras del pan del día anterior, restos de comida, la ropa rota, vieja, que había dejado de servirnos. De vez en cuando, porque éramos católicos y buenos – Pascua, Navidad, Carnaval -, una botella de vino o aguardiente, unas frituras de mi madre. Comida, bebida, cosas que eran entregadas de modo altruista al negro bueno, al negro que doblaba el espinazo y la cabeza haciendo una venía cuando nos veía, y que era simplemente bueno, un negro bueno”.
Otra de las constantes del relato de Cuaderno de memorias coloniales es el desajuste entre las sensaciones de la protagonista (desde su tierna infancia) y lo que se espera de ella. No se trata de una estrategia de contestación o una subversión, teniendo en cuenta su edad, es una inocente lectura de la realidad, que choca con la construcción racista del sistema colonial.
“Una blanca no vendía mangos salvo que fuera al por mayor, a otros blancos que los distribuían. Una blanca no vendía mangos en el suelo, o de puerta en puerta. Pero yo era una pequeña colona negra, hija de blancos. Una negrita rubia. Y la pequeña colona negra que yo era vendía mangos colocándolos en montocitos junto a la puerta exterior de la hacienda”.
Cuando la lucha de liberación se precipita, incluso, el tono del relato cambia. El encaje en la nueva realidad de la liberación no fue sencillo. Las explicaciones de Isabela Figueiredo sobre las expectativas que los colonos se construyeron del futuro, ofrecen una idea clara de hasta qué punto se aferraban a sus comodidades, cómo intentaban aprovechar la confusión para aumentarlas y lo doloroso que debió resultar encontrarse con todas sus esperanzas frustradas de la manera más abrupta.
“Nos habíamos quedado hasta el final. Mi padre creía que se trastocaría la situación en una África blanca en la cual los negros se asimilarían, usarían calzado, irían a la escuela y trabajarían.
Los negros debían sonreírnos, siempre, y agradecer lo que habíamos hecho por su tierra, quiero decir, por nuestra tierra, y servirnos, evidentemente, porque eran negros, y nosotros blancos, y ese era el orden natural de las cosas”.
La salida de los colonos portugueses de Mozambique fue traumática, con una violenta guerra de liberación de por medio y una huida precipitada en algunos casos, dejando las mentes más confusas y desordenadas que las casas y posesiones abandonadas. Pero su regreso a la metrópoli no fue más confortable que su salida de la antigua colonia.
“En aquella época no se salía vivo de ningún sitio. Se tenía la ilusión de la vida en la metrópoli; de comenzar todo de nuevo, escapar al caos, a la masacre. Los ilusionados muy rápido se desilusionaron, marcados por el desarraigo”.
La propia autora experimentó una dramática (y en ocasiones humillante) regreso a la realidad de la metrópoli con todas las carencias y todas las penurias que ni siquiera podía imaginar en su vida en la colonia llena de comodidades materiales.
“Solo entonces pude entender a qué se refería mi padre cuando decía que no éramos pobres ni ricos, sino que vivíamos con desahogo. Ser pobre era dormir en un colchón de paja. Ser pobre era comer tocino cocido con patatas y coles. Ser pobre era darse un baño en un barreño grande, en el pequeño patio, junto a la artesa donde mi abuela lavaba la ropa de señoras que le pagaban por ello”.
Cuaderno de memorias coloniales
se convierte en una versión imprescindible para tener una prisma mucho más completo y más allá de la centralidad de esta versión, la franqueza con la que Figueiredo se enfrenta a un episodio doloroso y fundamental, la falta de idealización, la insistencia en la subjetividad de su experiencia y la honestidad de su relato hacen que merezca la pena, al menos, ser escuchado.